The Circus (El circo, 1928) es la primera obra de la vejez del arte del cine. Charlie se ha hecho mayor desde su última película. Pero también así se las arregla. Y lo más conmovedor en esta nueva película es sentir que Chaplin es ahora consciente del entero círculo de sus posibilidades efectivas, que está decidido a llevar su causa hasta el final con ellas y solo con ellas. Por doquier despunta en toda su magnificencia la variación de sus más grandes motivos. La persecución se ha desplazado a un laberinto, el fenómeno inesperado tiene que desconcertar a un mago, la máscara del no participar hace de él una marioneta de caseta de feria.
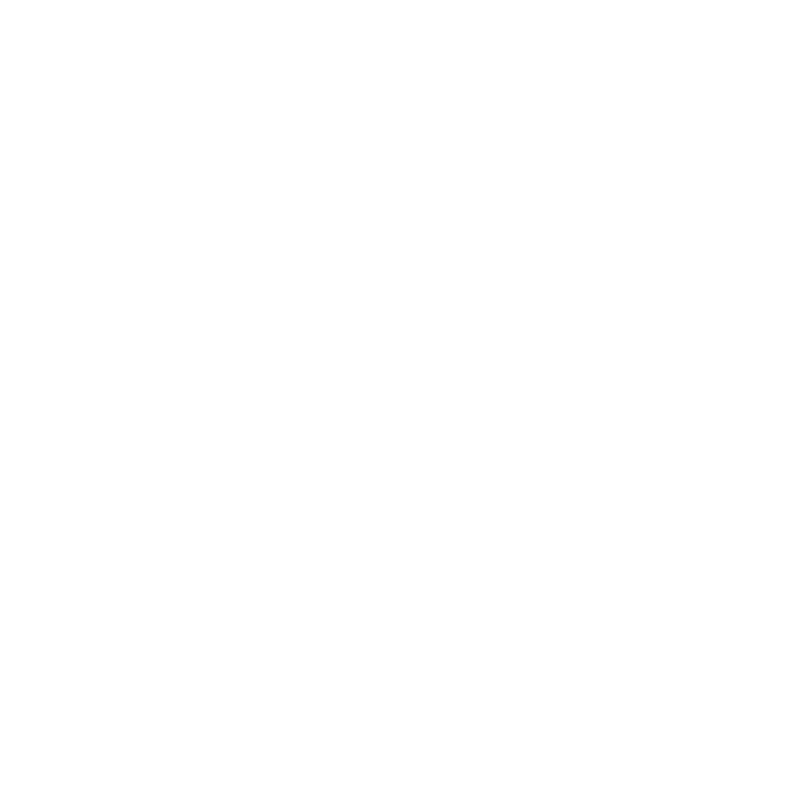
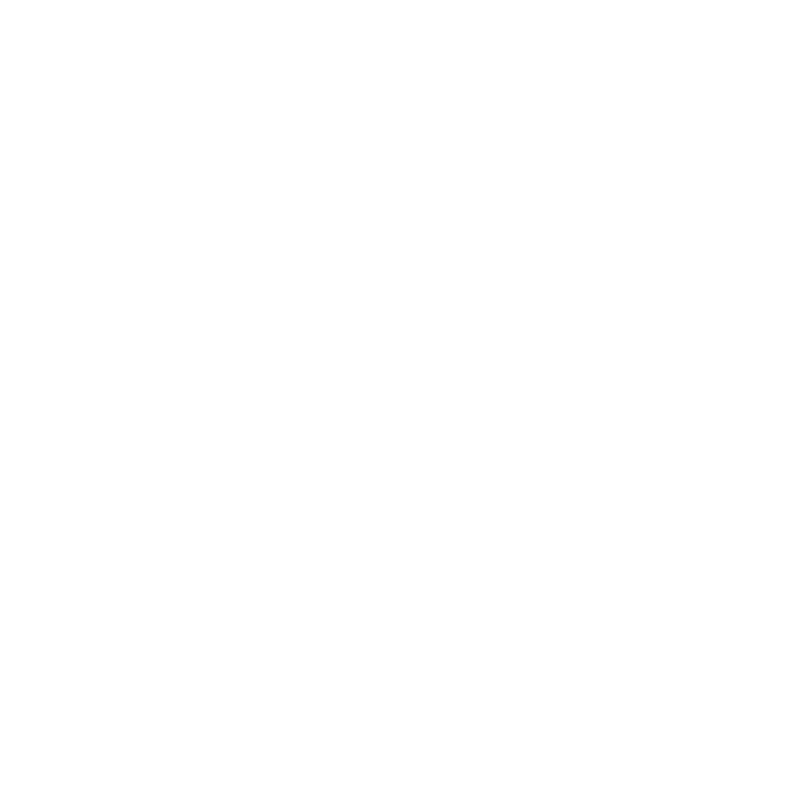
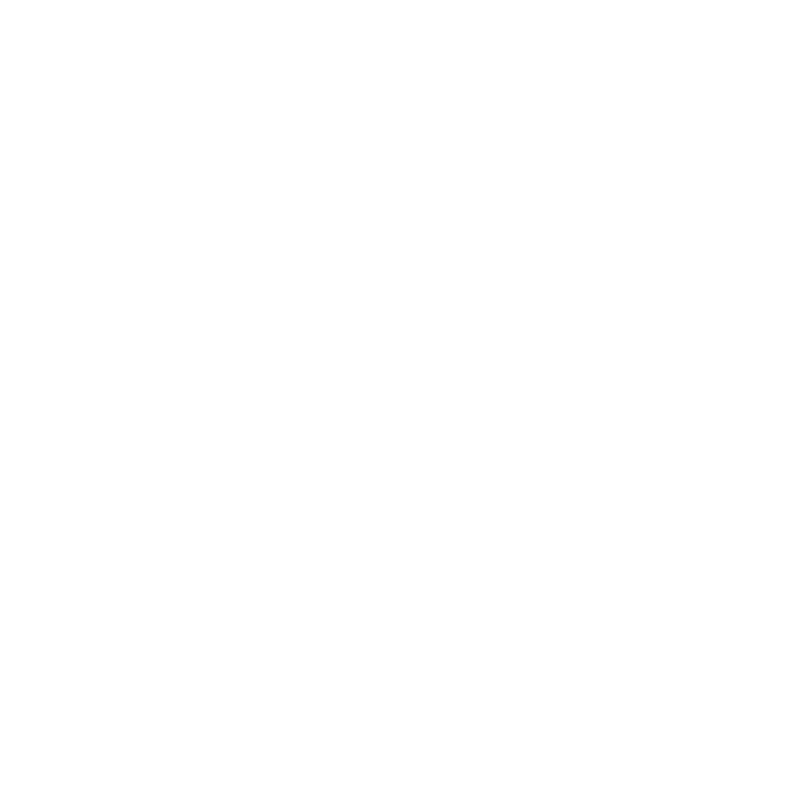
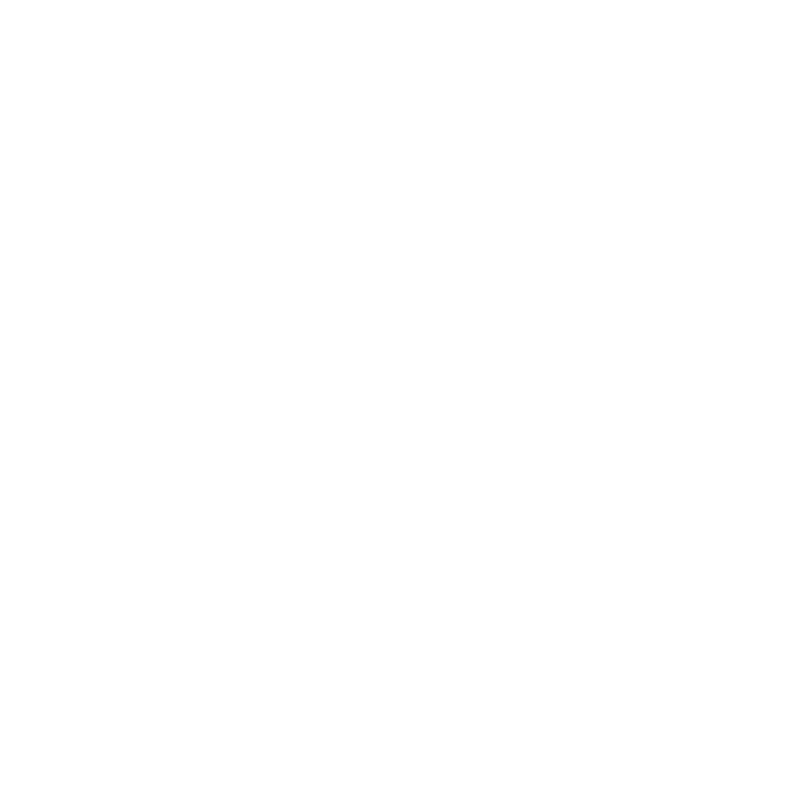
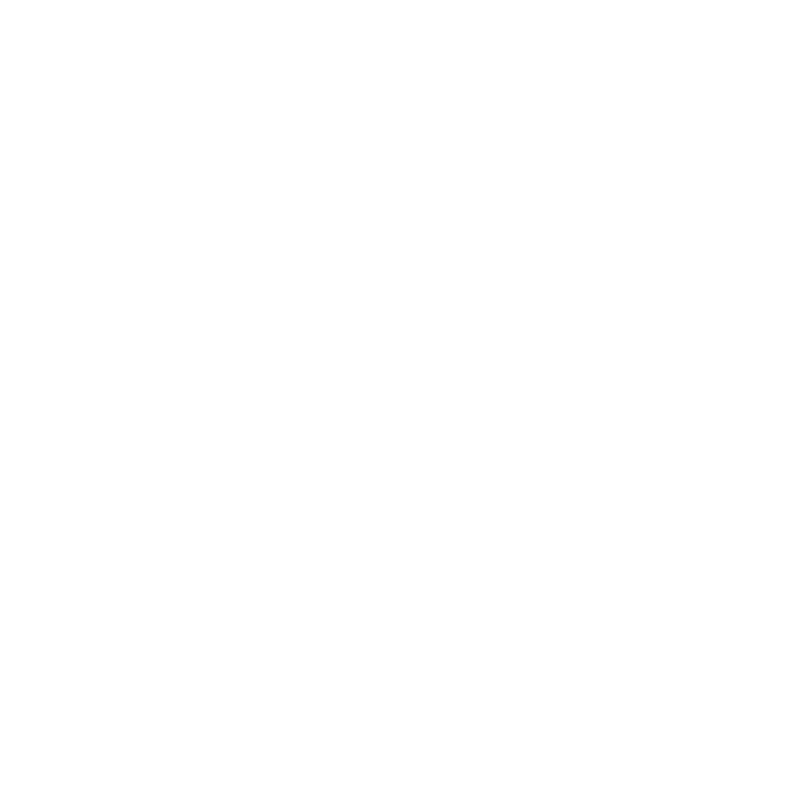
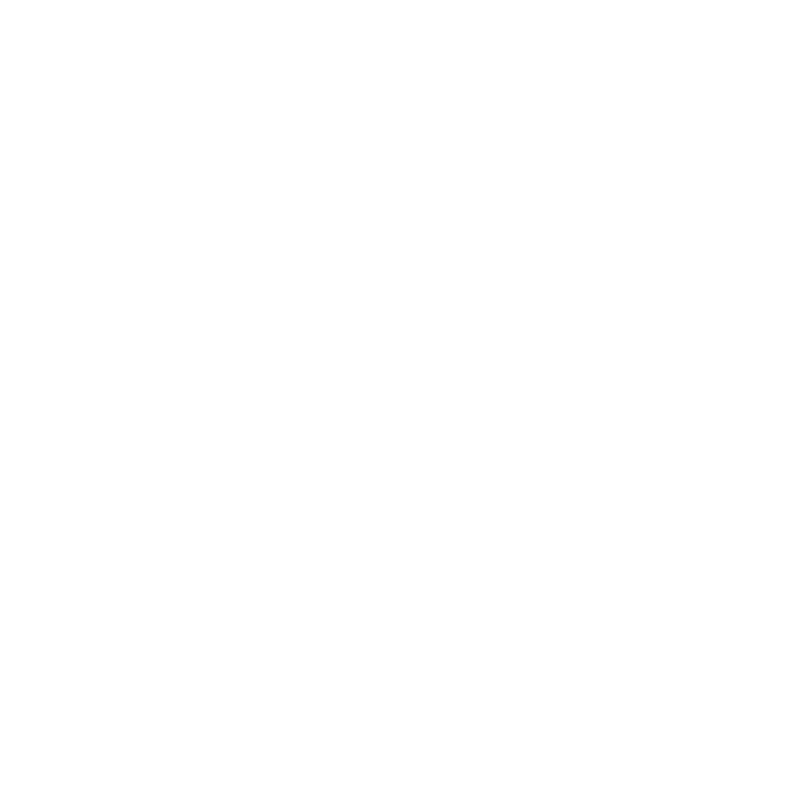
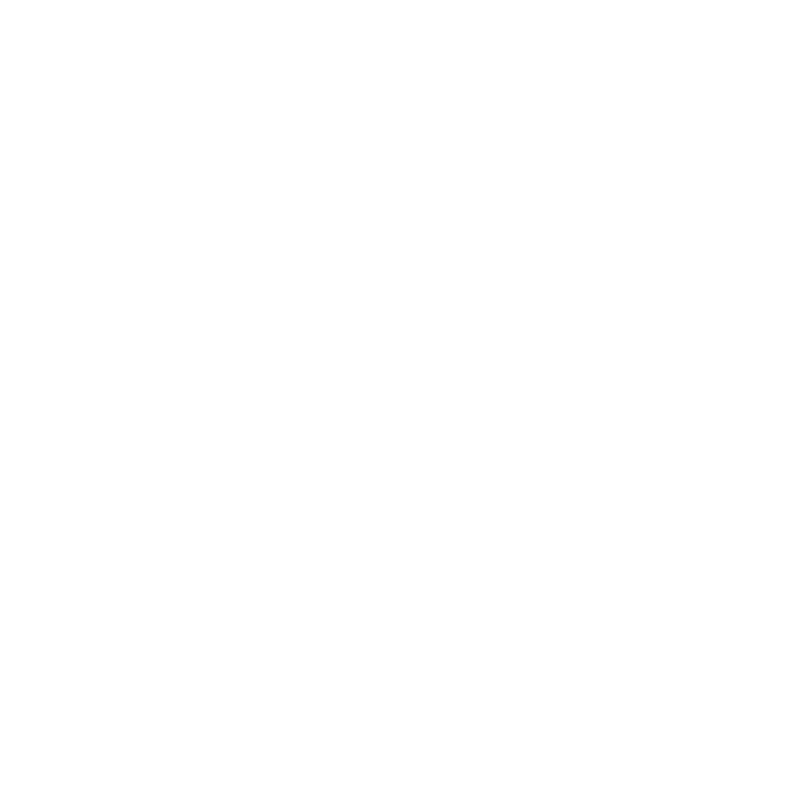
La enseñanza y la exhortación que nos miran desde el interior de esta gran obra han impulsado a Philippe Soupault a ofrecer una primera tentativa de conjurar la imagen de Chaplin como fenómeno histórico. La distinguida revista parisina Europe (Rieder, París), a la que dentro de poco nos referiremos con más detalle, traía en el número de noviembre un ensayo del poeta en donde desarrolla una serie de pensamientos en torno a los cuales podrá un día cristalizar una imagen definitiva del gran artista [1].
Allí se dice por de pronto y con todo énfasis que, en el fondo, la relación de Chaplin con el cine no es en absoluto la del actor, ni mucho menos la de la estrella. En opinión de Soupault, podría decirse directamente que, visto en su conjunto, Chaplin es tan poco actor de cine como William Shakespeare actor de teatro. Lo dice Soupault, y lo dice con razón: «La indiscutible superioridad de las películas de Chaplin… estriba en que en ellas domina una poesía con la que cualquiera se topa en la vida, aunque, claro está, no siempre lo sabe». Naturalmente, esto no significa que Chaplin sea el «poeta» de sus manuscritos cinematográficos. Él es ni más ni menos que el poeta de sus películas, es decir, su director. Soupault ha visto que Chaplin ha planteado por vez primera (los rusos le han seguido en ello) la película como tema y variación o, dicho brevemente, como composición, y que todo esto se encuentra en plena contradicción con el acostumbrado concepto de la acción de interés palpitante. Por ello Soupault, con tanta resolución como probablemente nadie lo ha hecho hasta ahora, ha reconocido asimismo en L’opinion publique la cima de la producción de Chaplin. Esa película en la que él mismo, como es notorio, no aparece, y que en Alemania se exhibió bajo el necio título de Las noches de una mujer bella. (La Kamera debería volver a proyectarla cada medio año. Es un documento fundacional del arte cinematográfico). [2]
Cuando nos enteramos de que para esta obra de 3.000 metros fueron rodados 125.000, podemos hacernos una idea de la enorme entrega exigida por el trabajo que se esconde en las principales obras de Chaplin. Pero esto nos da también una idea de los capitales que requiere, al menos con tanta necesidad como un Nansen o un Amundsen, para proveer sus viajes exploratorios a los polos del arte cinematográfico. Bien se puede compartir la preocupación de Soupault por las peligrosas pretensiones financieras de la segunda esposa de Chaplin, las cuales, unidas a la lucha por la competencia que los trusts americanos mantienen contra él, podrían llegar a paralizar la producción de este hombre. Parece que Chaplin está planeando una película sobre Napoleón o sobre Cristo. ¿No deberíamos temer que tales proyectos no fuesen sino un gigantesco paravent tras el cual esconde su fatiga?
Es bueno y provechoso que, en el instante en que por vez primera se vislumbra la vejez en los rasgos de Chaplin, recuerde Soupault su juventud y el territorio originario de su arte. Naturalmente, este territorio es la gran ciudad, la de Londres. “En su infinito deambular por las calles de Londres, con sus casas negras y rojas, aprendió Chaplin a observar. Él mismo ha relatado que la idea de traer al mundo el tipo del hombre con el bombín, sus pasitos con el talón, el pequeño bigote cuidadosamente recortado y el bastoncito de bambú, le vino por vez primera a la vista de los pequeños empleados de la playa. Lo que le chocó de esa actitud y esa vestimenta fue el carácter del hombre que se tiene en algo. Pero incluso los demás tipos que le rodean en sus películas proceden de Londres: la tímida y simpática muchacha, el bruto gordinflón siempre está entrando y saliendo para repartir puñetazos, y que cuando ve que no se le tiene miedo toma las de Villadiego, el petulante gentleman al que se reconoce por la chistera”. A ese testimonio sobre sí mismo asocia Soupault un paralelo entre Chaplin y Dickens susceptible de ser espigado y desarrollado.
Chaplin confirma con su arte el viejo conocimiento de que solo un mundo expresivo social, nacional y territorialmente condicionado de la manera más estricta encuentra la grande, ininterrumpida y, sin embargo, altamente diferenciada resonancia de pueblo a pueblo. En Rusia las gentes lloraban cuando veían al peregrino[3], en Alemania interesa la cara teorética de sus comedias, en Inglaterra se celebra su humor. Nada tiene de sorprendente que estas diferencias maravillen y fascinen al propio Chaplin. En efecto, con ninguna otra cosa da el cine a reconocer tan inconfundiblemente el enorme significado que tendrá, como que nadie llegase o pudiera llegar a la idea de anteponer al público una instancia más elevada. Chaplin se ha dirigido en sus películas al afecto a la vez más internacional y revolucionario de las masas: la risa. «En todo caso —dice Soupault—, Chaplin lleva solo a la risa. Pero aparte de que esto es lo más difícil, eso que da es también lo más importante desde el punto de vista social.»
W. B.
«Rückblick auf Chaplin», en Die literarische We, 8-2-1929 (año 5, núm. 6), 2.
Traducción de Vicente Jarque para la revista Archivos de la Filmoteca, 34 (febrero, 2000).